Los laboratorios son escenarios que aparecen con
cierta frecuencia tanto en la literatura fantástica como en los espectáculos
teatrales y cinematográficos. Que la ciencia y la técnica se ofrezcan como
espectáculo es una constante que arranca, como mínimo, de las exhibiciones de
autómatas y juegos hidráulicos de los fastuosos parques del manierismo.
 |
| Autómatas de Jacques-Droz, Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel, 1768-1774 |
Confinadas al principio al deleite de príncipes y cortesanos, estas manifestaciones alcanzan a un público más amplio durante el siglo XVIII, alentados por los avances técnicos y el auge de la mentalidad maquinista y enciclopedista que preside la filosofía de la Ilustración.
 |
| Joseph Wright of Derby, El planetario, Derby Museum and Art Gallery, Derby, 1766 |
 |
| Joseph Wright of Derby, Experimento con un pájaro en una bomba de aire, National Gallery, London, 1768 c. |
Tienen raíces antiguas, asimismo, las
connotaciones lúgubres de algunos de estos espectáculos nacidos de la
experimentación científica: así sucede, por ejemplo, con la fantasmagoría –cuyo nacimiento coincide, precisamente, con el de la novela gótica-,
que además de poner en escena todo tipo de monstruos, brujas, esqueletos,
demonios, y de crear escenarios que anticipaban los de las posteriores
películas de terror –claustros, cementerios, ruinas-, realizó importantísimas
aportaciones técnicas que serían recogidas por el nuevo espectáculo
cinematográfico, ese “territorio de fantasmas” del que habla Jean-Louis Leutrat.
El cine y la literatura de terror hacen suya una
visión negativa de la ciencia y de la técnica heredada del siglo XIX: una
centuria fascinada y, al tiempo, aterrada por el progreso. Sobre todo cuando, a
partir del último cuarto de siglo y diluido ya el optimismo inicial, las
oscuras perspectivas que trazó Mary Shelley al comienzo del mismo parecen más
actuales y realistas que las idílicas perspectivas trazadas por el positivismo
y el socialismo romántico.
 |
| Frankenstein, James Whale, 1931 |
El interés, sobre las tablas teatrales, no se
centra ya tanto en la modernidad maquinista como en la idea de la máquina
devoradora de hombres, característica de una época en la que con frecuencia se
identifican las imágenes del infierno y las que reproducen escenas industriales
En las novelas de Julio Verne, gran divulgador
de los adelantos científicos y técnicos, los bonachones hombres de ciencia de
sus primeras novelas se convierten, en obras como Los quinientos millones de
la Begun, El
castillo de los Cárpatos o La sorprendente aventura de la misión Barsac, en locos siniestros. Con esta estirpe entroncan
el Dr. Caligari y el Dr. Moreau.
 |
| Léon Benett, ilustración para El castillo de los Cárpatos, de Jules Verne, 1892 |
Si estos son los hombres, ¿cuáles son los
espacios que les corresponden? El laboratorio del terror desciende, en línea
directa, de las cuevas de hechicero omnipresentes en la comedia de magia
decimonónica. Ámbitos subterráneos, en muchos casos, o en cualquier caso
aislados, como el torreón-laboratorio del doctor Frankenstein, en ellos se
vincula la ciencia con el saber oculto de la magia, escondidos ambos de los
ojos profanos del vulgo.
%2C%2BFlorencia%2B1640%2Bc..jpg) |
| David Teniers el Viejo, Alquimista, Galleria Palatina (Palazzo Pitti), Florencia, 1640 c. |
La acumulación, la diversidad de objetos y su
abigarramiento evocan las cámaras de maravillas de los coleccionistas
manieristas, donde coexistían artes y ciencias, confundidas estas últimas con
las “maravillas de la naturaleza”.
 |
| Frans II Francken, Gabinete de curiosidades, Kunsthistorisches Museum, Viena, 1636 |
Muy próxima a la ciencia se hallaba, cómo no, su
antepasada la alquimia: alambiques, retortas, probetas, matraces y hornillos de
atanor configuraban el menaje de estos habitáculos. La descripción que Charles
Baudelaire ofrece del cuadro Interior de alquimista, presentado por el
pintor y escenógrafo Louis-Eugène-Gabriel Isabey en el Salón parisino de 1845,
ofrece una visión bastante próxima a lo que eran, por aquella época, las
decoraciones teatrales de laboratorios que, con posterioridad, influirían en
los decorados cinematográficos: en estos espacios, escribe Baudelaire, "siempre
hay cocodrilos, aves disecadas, grandes libros en tafilete, fuego en el horno y
un viejo en bata –es decir, una gran cantidad de tonos diversos-".
 |
| Eugène-Gabriel Isabey, Interior del estudio de un alquimista, Musée des Beaux-Arts, Lille, 1845 |
La diversidad de tonos se convierte en el frío
fulgor de las superficies metálicas, y las evocaciones del pasado en
sugerencias futuristas, en laboratorios como el del doctor Frankenstein.
 |
| Frankenstein, James Whale, 1931 |
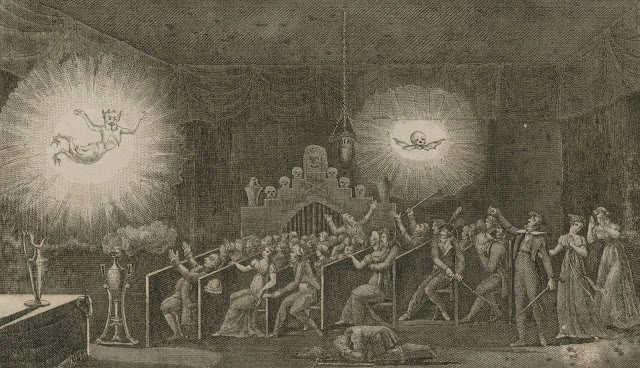

.jpg)

%2C%2Bde%2BEric%2BRohmer%2C%2B1976.gif)

















