Vengo de las
palabras, vengo de las imágenes. Me habría quedado en ellas –en las imágenes,
en las palabras- porque acogen, consuelan y aun cuando en alguna ocasión hablen
de lo oscuro, prenden luces.
Vengo de un
espacio salvado.
 |
| Urbano Lugris, Mástiles de barcos |
Qué tentador,
quedarse en él. He vuelto, sin embargo, para hablaros de la dicha contagiosa de
Alberto Ruiz de Samaniego: la dicha que sintió al escribir este libro “con
cuadros dentro”; nuestra dicha, como lectores, al pasear con el autor de imagen
en imagen con ese “mira” encantado de los niños que no abandona nuestros labios
–¡y que nunca los abandone!-. La dicha con la que Heráclito jugaba a dados con los chiquillos en el templo de
Artemisa, ante el estupor de los ciudadanos de Éfeso. La dicha que “se
desprende de esas naves limpias y diáfanas” que muestra Saenredam y en las
cuales gozamos de “lo espacial hecho habitable”.
 |
Pieter Jansz
Saenredam, Interior del Sint-Odulphuskerk
en Assendelft |
 |
Urbano Lugris, La habitación del viejo marinero |
Habitamos la imagen: “un sitio resguardado del exterior donde estar y deambular en paz, modelo él también del detenimiento, y de la suprema intimidad”.
 |
Emanuel de Witte, Interior con mujer tocando el virginal |
 |
| Puerta aparente de la mastaba de Mereruka |
Para pasar al otro lado. Para atravesar fronteras. Como Rothko, cuya "obra dramatiza la obsesión del límite. Y su imposibilidad". El límite "como una grieta, una apertura".
 |
| Mark Rothko, Naranja y amarillo |
 |
| Richard Serra, La materia del tiempo |
Leo el
colofón, sonrío. Cuando leáis el libro y lleguéis a su última página, sabréis
el porqué de mi sonrisa.
***
Para salvar espacios. Y a nosotros en ellos.
Alberto Ruiz de Samaniego
El espacio salvado. Álbum de imágenes
Shangrila
2024
https://shangrilaediciones.com/producto/el-espacio-salvado-album-de-imagenes/






















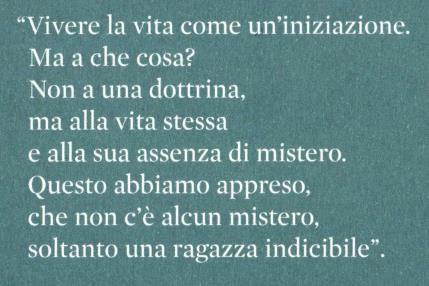




.jpg)






















